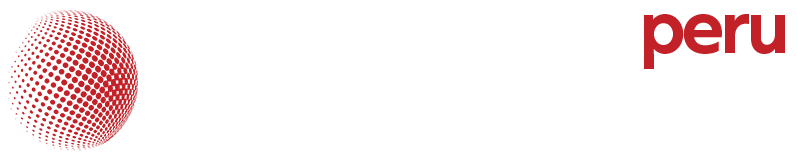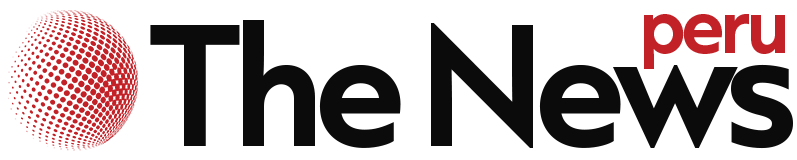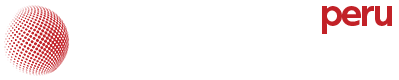Vargas Llosa supo ser nuestro Messi en el ámbito literario, fue el único peruano al que le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura, reconocimiento que obtuvo en el 2010. Algo así como una improbable Copa del Mundo para un país que se sigue alejando de las páginas y sobresale cada vez más en los ránkigs de los territorios que menos leen y más dificultad en comprensión lectora tienen en América Latina.
Con el Premio, sin embargo, se oficializó la universalidad de su prodigiosa y abundante obra literaria con suma justicia. Con ello también quedó claro que nuestro país es uno de contrastes absolutos como los que describe en la mayoría de sus novelas desde ‘La ciudad y los perros’ hasta su última ficción ‘Le dedico mi silencio’, con la cual en el 2023 se despidió de este género luego de seis prolíficas décadas.
Pero volvamos a la interrogante nuclear. La sencillez de la frase del personaje Zavalita es un puñal en el pecho para cualquiera que lea su obra, pero también ha sido la frase de una combi en plena avenida Abancay, el lema para un tatuaje en el Jirón de la Unión y el punto de partida para repensar un Perú que agoniza para siempre -aunque nos duela- entre la violencia y la esperanza.
La frase de Santiago Zavala, al inicio de la novela ‘Conversación en la Catedral’, evidencia la mirada compleja, diversa y profundamente contradictoria con que el escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido este domingo a los 89 años de edad, retrató a su patria a lo largo de su basta obra literaria desde su primera novela, ‘La ciudad y los perros’ de 1963.
Sus años más placenteros no los vivió en el Perú. Sin embargo, su juventud, sí. Y es precisamente de esa etapa de su vida que surgirían las experiencias que darían vida a sus primeras obras. Su padecer bajo el gobierno de Odría, la vida bohemia producto de su trabajo periodístico y sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos, así como la amenaza cumplida de su padre de enrolarlo al Colegio Militar Leoncio Prado. Y claro, sus vivencias sumergidas en el descubrimiento del amor y con ello, sus romances.

Pero fue de esa primera experiencia traumática con el autoritarismo, la violencia institucional y la ruptura social en el Leoncio Prado que nació su primera joya, ‘La ciudad y los perros’. Allí, personajes como ‘Jaguar’, el ‘Poeta’, el ‘Esclavo’ y el negro Vallano describen y transparentan a la perfección a una sociedad perturbada que revienta en las narices de un adolescente y su inocencia.
También refleja a un país que se conduce por el abuso de poder y la normalización de su uso desde temprana edad. Entre historias tiernas y crueldad, relata de forma sincera la vida cotidiana de una ciudad trastornada por la amenaza del poder militar. La Lima machista y discriminadora social y sexual también abunda.
La marginalidad de la selva y los abusos de poder serían expuestos en ‘La casa verde’ (1966), un libro ambientado en la selva peruana y Piura, que muestra la explotación y el abuso a las mujeres por un machismo fuerte y normalizado, además del choque que implica el encuentro entre lo tradicional y lo moderno.

En ‘Pantaleón y las visitadoras’ (1973), Vargas Llosa satiriza a los militares en su intento por controlar la prostitución, pero también describe la realidad de una selva fragmentada y devorada por las temperaturas y el placer carnal. Si algo caracterizó a Vargas Llosa es su poder para contar de forma cruda la realidad más allá de Lima.
Pero MVLL no solo supo retratar con realismo el padecer político las grietas sociales. También hizo gala de su lucidez retratar la vida caótica y popular como en su novela ‘La tía Julia y el escribidor’ (1977). Además, retrató con sutileza el deseo y la moralidad limeña en libros como “Los cuadernos de don Rigoberto” (1997) o “Elogio de la madrastra” (1988).

Años después, retrataría la violencia terrorista vivida en el Perú a causa de Sendero Luminoso en su novela ‘Lituma en los Andes’ (1993). A través del cabo Lituma, Vargas Llosa recrea la violencia terrorista de la época y el sufrimiento andino, uno olvidado por las autoridades y desprotegido frente al abuso.
En su última novela de ficción, ‘Le dedico mi silencio’ (2023), MVLL relata la obsesión de un musicólogo por colocar a la música criolla como símbolo de unidad nacional, una utopía a la que interpreta con pulcritud y belleza a través de la historia de Toño Azpilcueta.
Repasar su literatura implica conocer al Perú más surrealista. Uno que, lamentablemente, sigue existiendo más allá de Lima. Incluso, más allá de los distritos beneficiados por la bonanza. Uno que existe que MVLL logró retratar hasta el espanto.